Refugiados Saharauis: Supervivencia mirando a España
Del paisanaje de los campamentos destacaría a la población infantil. Niños y niñas, llenos de alegría y vestidos sin lujos pero con llamativa pulcritud, pululan ajenos a lo injusto de la situación en que viven.
Ahora que la tragedia que se vive en Ucrania parece reducir el problema de los refugiados del mundo a los que huyen de dicha república, puede resultar oportuno recordar la situación que llevan sufriendo desde hace cuarenta y seis años los saharauis acogidos en Tinduf (suroeste de Argelia).
![[Img #84552]](https://gomeraverde.es/upload/images/03_2022/6383_00.jpg)
Agrupados en cinco “wilayas” o provincias que reciben su nombre de las principales ciudades del Sahara Occidental (El Aaiún, Auserd, Bojador, Smara y Dahla), los refugiados saharauis cuentan también con el centro administrativo de Rabuni, donde se hallan, entre otras, las sedes de la Presidencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), de los distintos ministerios, del Hospital Nacional y del Museo de la Resistencia, así como la de diversas organizaciones internacionales como el ACNUR, la Media Luna Roja o Médicos del Mundo, entre otras. Llama la atención que todos locales están rotulados en hassanía y en español.
Geográficamente, los campamentos se encuentran a unos escasos cien kilómetros de la frontera del Sahara Occidental, a 1816 de Argel, y a sólo 700 de la isla canaria de Fuerteventura, distancias relevantes ante un hipotético ataque marroquí.
Pese a estar los asentamientos en territorio argelino, la policía de la RASD es la encargada de mantener el orden y la seguridad. Argelia permite la ocupación del terreno por los refugiados saharauis, pero no la explotación de los recursos naturales que pudiera haber en la zona, lo que dificulta mucho la autonomía productiva.
Las durísimas condiciones meteorológicas de la “hamada” (desierto pedregoso) en la que se asientan los campamentos, dificultan la subsistencia y favorecen los trastornos de salud, especialmente en los grupos de riesgo.
Según cifras del ACNUR de 2019, un 7,6% de la población padece desnutrición aguda, y un 28% tiene retraso en el crecimiento; el 50% de la población infantil sufre anemia, porcentaje que sube al 52% en las mujeres en edad reproductiva. La diabetes se ve favorecida por una dieta de exceso de hidratos de carbono e insuficiencia de proteínas, mantenida a los largo e muchos años.
Conociendo los datos hasta aquí descritos, el pasado trece de febrero viajé a los campamentos a título personal como historiador del conflicto saharaui, formando parte de una expedición en la que figuraban representantes de diversas instituciones gallegas y de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS).
En las siguientes líneas trataré de acercar al lector lo más significativo de una experiencia tan enriquecedora como inolvidable, que tuvo su base en el campamento de Bojador, con visitas al de Smara y a Rabuni, con especial referencia a la sanidad y la educación.
Una vez que abandonamos la carretera estrecha pero de buen firme que nos traía del aeropuerto de Tinduf, el todoterreno del protocolo de la RASD, magistralmente guiado con su mano izquierda por un chófer que era capaz de hablar y marcar números con la derecha, comenzó a dar saltos mientras transitaba entre las diferentes construcciones del campamento.
Nos va explicando el anfitrión que en los primeros años quienes llegaron a Tinduf usaban como vivienda las clásicas “jaimas” de los nómadas. Más adelante, las viviendas se hicieron de adobe, material que resiste mal las escasas lluvias cuando son torrenciales, por lo que desde hace un tiempo vienen construyéndose con bloques del tipo de los utilizados en Canarias. Un porcentaje pequeño de viviendas tiene aire acondicionado, y son minoría las que disponen de inodoro; en el exterior de las mismas pueden verse unas enormes bolsas llenas de agua que aseguran el abastecimiento de cada hogar. El gas, facilitado por Argelia, es rudimentariamente distribuido en bombonas, mientras que sólo desde hace unos años se dispone de luz eléctrica, siendo frecuentes las incidencias en el suministro.
Del paisanaje de los campamentos destacaría a la población infantil. Niños y niñas, llenos de alegría y vestidos sin lujos pero con llamativa pulcritud, pululan ajenos a lo injusto de la situación en que viven. Basta con ofrecerle unos caramelos a alguno, para que inmediatamente, como surgidos de la propia arena, aparezcan unos cuantos con la mano extendida pidiendo su parte.
La población infantil y los jóvenes saharauis encarnan a mi juicio, como ningún otro grupo de edad, la problemática de los campamentos y la esperanza en un futuro elegido y no impuesto por Marruecos y sus cómplices.
En el aspecto sanitario, una elevada tasa de natalidad, junto con una alta esperanza de vida, son fundamentales para un pueblo difícil de cuantificar con precisión (estaríamos hablando de unas 175.000 personas si nos referimos sólo a los refugiados en los campamentos), y que está incurso en una guerra.
Las autoridades nos informaron de que la sanidad es gratuita –al contrario de lo que suele ocurrir en África- y valoraron su nivel como “aceptable”, aunque reconocieron deficiencias en alguna infraestructura, déficit de personal, insuficiencia de material –por ejemplo de diagnóstico-, y una dependencia grande de la sanidad argelina en medicina especializada.
Y aquí juega un papel fundamental la colaboración internacional, y obviando la argelina, es la española la más importante cualitativa y cuantitativamente hablando. Nuestro Gobierno de turno lava su conciencia con fluctuantes aportaciones al fondo de las Naciones Unidas para combatir el hambre de los refugiados bajo la etiqueta “Cooperación Española”.
Sin embargo, son comunidades autónomas y ayuntamientos las instituciones que, atendiendo muchas veces las peticiones formuladas por las asociaciones solidarias con el pueblo saharaui, juegan un papel fundamental en apoyo de la sanidad y de las condiciones de vida en los campamentos. Según reconoce un alto dirigente de la RASD, País Vasco, Canarias y Asturias están a la cabeza en aportaciones económicas a la causa saharaui. Esta última Comunidad, por ejemplo, aportará e 2022 más de 600.000 € a través de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en concepto de suministro de alimentos, equipamientos básicos, construcciones como la de un hospital materno-infantil, apoyo al programa Vacaciones en Paz, etc.
Entramos ahora en el otro pie de apoyo de quienes habitan en los campamentos, y especialmente de los jóvenes: la educación y el idioma.
El analfabetismo prácticamente no existe, pero las propias autoridades reconocen insuficiencia de recursos humanos y materiales, y reclaman a UNICEF que colabore para pagar unos sueldos dignos al profesorado. Muchos docentes saharauis –muy mayoritariamente mujeres en Primaria-, formados en Cuba o en España, se plantean si compensa ejercer su profesión por un sueldo inferior a 50 € mensuales.
El afán por aprender hace que muchos niños y niñas recorran distancias de varios kilómetros para ir a la escuela cada día, reto que se hace más difícil aún cuando sopla el siroco, hay calima, o el termómetro supera ampliamente los treinta grados. La escasez de recursos didácticos se suple con imaginación, materiales reciclados y una motivación constante para superar las dificultades. Al llegar a sus centros educativos se encontrarán bellas y estimulantes consignas escritas en hassanía y en español.
Las carencias se acentúan en Educación Secundaria. Un centro de referencia en esta etapa es el “Simón Bolívar”, localizado en el campamento de Smara. Construido en 2011 con fondos del gobierno venezolano de Hugo Chávez, el gobierno cubano es el responsable de su dotación, estando formado el claustro por profesorado mayoritariamente cubano, e impartiéndose las enseñanzas básicamente en español. Según me comentó el director, el alumnado que supera el nivel preuniversitario tiene a su disposición una beca para estudiar en La Habana una carrera universitaria.
Quienes, por el contrario, se trasladen a Argelia para proseguir sus estudios, estarán obligados a hacerlo en francés, y la embajada francesa en Argel está financiando un proyecto de aprendizaje de este idioma en los campamentos saharauis a través de una ONG italiana.
¿Y España? ¿Qué han venido haciendo nuestros sucesivos Gobiernos para apoyar el español en los campamentos? Pues triste y vergonzosamente, nada en absoluto. El Instituto Cervantes está presente en 88 ciudades de 45 países, incluidos seis centros en Marruecos, pero no tiene delegación en el Sahara ocupado ni en los campamentos de Tinduf. Sólo desde el miedo a “incomodar” a Rabat se puede entender semejante dejación de funciones de un organismo creado para “promover y difundir el español, así como para atender al patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad hispanohablante”.
Lo explicó claramente el presidente Ghali en la recepción que nos ofreció, cuando vino a decir que los saharauis ven en el idioma español un rasgo distintivo de su país, rodeado de naciones francófonas; además, constituye un vínculo muy fuerte y un vehículo de comunicación no sólo con España, sino con las repúblicas iberoamericanas, muchas de las cuales reconocen a la RASD. Y en voz alta se preguntaba: “¿Qué diría Cervantes de esta situación?”.
Con su inacción y su ineptitud, España está favoreciendo que nuestro idioma desaparezca de un país que, junto a Guinea Ecuatorial, es el único africano que lo reconoce en su Constitución como lengua oficial. Muchos saharauis que lo aprendieron durante la presencia española en el territorio han fallecido, otros lo han olvidado, algunas personas lo cambiarán por el francés cuando se desplacen a estudiar a Argelia...
También en esta batalla por la supervivencia el Programa “Vacaciones en paz” juega un papel beneficioso. Los miles de niños y niñas saharauis que han pasado veranos en España han aprendido nuestro idioma o han mejorado su nivel de conocimiento del mismo. Por eso es tan importante la reanudación de los viajes y estancias, después de dos años suspendidos por el covid.
Las iniciativas solidarias aquí esbozadas, nacidas de una sociedad mayoritariamente comprometida como la española, no eximen a nuestro Gobierno de sus responsabilidades como potencia administradora de derecho y como antigua metrópoli colonizadora. Sin embargo, la dejación de responsabilidades parece evidente:
Cuando se habla de defender los derechos humanos allí donde sean vulnerados y se envían armas para frenar las atrocidades de Putin, pero se calla ante los crímenes y violaciones cometidos por Marruecos sobre hombres y mujeres saharauis, se es sumamente discriminatorio e injusto.
Cuando, por estar su país en guerra, se concede en veinticuatro horas un permiso de residencia y de trabajo a una persona ucraniana que se encuentre en situación irregular en España, pero no se hace lo mismo con los saharauis que huyen del exterminio marroquí, se es sumamente discriminatorio e injusto.
Cuando se da a los sefardíes descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV la nacionalidad española, pero se exigen a los saharauis diez años de residencia legal para concedérsela, se es sumamente discriminatorio e injusto.
Cuando no se apoya la enseñanza del español en un territorio que fue primero colonia y luego provincia española hasta su vil entrega a Marruecos y Mauritania, y se deja languidecer la cultura española en un pueblo que se siente orgulloso de ella, se demuestra una ignorancia supina e imperdonable.
José Ignacio Algueró Cuervo.
![[Img #84552]](https://gomeraverde.es/upload/images/03_2022/6383_00.jpg)
Agrupados en cinco “wilayas” o provincias que reciben su nombre de las principales ciudades del Sahara Occidental (El Aaiún, Auserd, Bojador, Smara y Dahla), los refugiados saharauis cuentan también con el centro administrativo de Rabuni, donde se hallan, entre otras, las sedes de la Presidencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), de los distintos ministerios, del Hospital Nacional y del Museo de la Resistencia, así como la de diversas organizaciones internacionales como el ACNUR, la Media Luna Roja o Médicos del Mundo, entre otras. Llama la atención que todos locales están rotulados en hassanía y en español.
Geográficamente, los campamentos se encuentran a unos escasos cien kilómetros de la frontera del Sahara Occidental, a 1816 de Argel, y a sólo 700 de la isla canaria de Fuerteventura, distancias relevantes ante un hipotético ataque marroquí.
Pese a estar los asentamientos en territorio argelino, la policía de la RASD es la encargada de mantener el orden y la seguridad. Argelia permite la ocupación del terreno por los refugiados saharauis, pero no la explotación de los recursos naturales que pudiera haber en la zona, lo que dificulta mucho la autonomía productiva.
Las durísimas condiciones meteorológicas de la “hamada” (desierto pedregoso) en la que se asientan los campamentos, dificultan la subsistencia y favorecen los trastornos de salud, especialmente en los grupos de riesgo.
Según cifras del ACNUR de 2019, un 7,6% de la población padece desnutrición aguda, y un 28% tiene retraso en el crecimiento; el 50% de la población infantil sufre anemia, porcentaje que sube al 52% en las mujeres en edad reproductiva. La diabetes se ve favorecida por una dieta de exceso de hidratos de carbono e insuficiencia de proteínas, mantenida a los largo e muchos años.
Conociendo los datos hasta aquí descritos, el pasado trece de febrero viajé a los campamentos a título personal como historiador del conflicto saharaui, formando parte de una expedición en la que figuraban representantes de diversas instituciones gallegas y de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS).
En las siguientes líneas trataré de acercar al lector lo más significativo de una experiencia tan enriquecedora como inolvidable, que tuvo su base en el campamento de Bojador, con visitas al de Smara y a Rabuni, con especial referencia a la sanidad y la educación.
Una vez que abandonamos la carretera estrecha pero de buen firme que nos traía del aeropuerto de Tinduf, el todoterreno del protocolo de la RASD, magistralmente guiado con su mano izquierda por un chófer que era capaz de hablar y marcar números con la derecha, comenzó a dar saltos mientras transitaba entre las diferentes construcciones del campamento.
Nos va explicando el anfitrión que en los primeros años quienes llegaron a Tinduf usaban como vivienda las clásicas “jaimas” de los nómadas. Más adelante, las viviendas se hicieron de adobe, material que resiste mal las escasas lluvias cuando son torrenciales, por lo que desde hace un tiempo vienen construyéndose con bloques del tipo de los utilizados en Canarias. Un porcentaje pequeño de viviendas tiene aire acondicionado, y son minoría las que disponen de inodoro; en el exterior de las mismas pueden verse unas enormes bolsas llenas de agua que aseguran el abastecimiento de cada hogar. El gas, facilitado por Argelia, es rudimentariamente distribuido en bombonas, mientras que sólo desde hace unos años se dispone de luz eléctrica, siendo frecuentes las incidencias en el suministro.
Del paisanaje de los campamentos destacaría a la población infantil. Niños y niñas, llenos de alegría y vestidos sin lujos pero con llamativa pulcritud, pululan ajenos a lo injusto de la situación en que viven. Basta con ofrecerle unos caramelos a alguno, para que inmediatamente, como surgidos de la propia arena, aparezcan unos cuantos con la mano extendida pidiendo su parte.
La población infantil y los jóvenes saharauis encarnan a mi juicio, como ningún otro grupo de edad, la problemática de los campamentos y la esperanza en un futuro elegido y no impuesto por Marruecos y sus cómplices.
En el aspecto sanitario, una elevada tasa de natalidad, junto con una alta esperanza de vida, son fundamentales para un pueblo difícil de cuantificar con precisión (estaríamos hablando de unas 175.000 personas si nos referimos sólo a los refugiados en los campamentos), y que está incurso en una guerra.
Las autoridades nos informaron de que la sanidad es gratuita –al contrario de lo que suele ocurrir en África- y valoraron su nivel como “aceptable”, aunque reconocieron deficiencias en alguna infraestructura, déficit de personal, insuficiencia de material –por ejemplo de diagnóstico-, y una dependencia grande de la sanidad argelina en medicina especializada.
Y aquí juega un papel fundamental la colaboración internacional, y obviando la argelina, es la española la más importante cualitativa y cuantitativamente hablando. Nuestro Gobierno de turno lava su conciencia con fluctuantes aportaciones al fondo de las Naciones Unidas para combatir el hambre de los refugiados bajo la etiqueta “Cooperación Española”.
Sin embargo, son comunidades autónomas y ayuntamientos las instituciones que, atendiendo muchas veces las peticiones formuladas por las asociaciones solidarias con el pueblo saharaui, juegan un papel fundamental en apoyo de la sanidad y de las condiciones de vida en los campamentos. Según reconoce un alto dirigente de la RASD, País Vasco, Canarias y Asturias están a la cabeza en aportaciones económicas a la causa saharaui. Esta última Comunidad, por ejemplo, aportará e 2022 más de 600.000 € a través de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en concepto de suministro de alimentos, equipamientos básicos, construcciones como la de un hospital materno-infantil, apoyo al programa Vacaciones en Paz, etc.
Entramos ahora en el otro pie de apoyo de quienes habitan en los campamentos, y especialmente de los jóvenes: la educación y el idioma.
El analfabetismo prácticamente no existe, pero las propias autoridades reconocen insuficiencia de recursos humanos y materiales, y reclaman a UNICEF que colabore para pagar unos sueldos dignos al profesorado. Muchos docentes saharauis –muy mayoritariamente mujeres en Primaria-, formados en Cuba o en España, se plantean si compensa ejercer su profesión por un sueldo inferior a 50 € mensuales.
El afán por aprender hace que muchos niños y niñas recorran distancias de varios kilómetros para ir a la escuela cada día, reto que se hace más difícil aún cuando sopla el siroco, hay calima, o el termómetro supera ampliamente los treinta grados. La escasez de recursos didácticos se suple con imaginación, materiales reciclados y una motivación constante para superar las dificultades. Al llegar a sus centros educativos se encontrarán bellas y estimulantes consignas escritas en hassanía y en español.
Las carencias se acentúan en Educación Secundaria. Un centro de referencia en esta etapa es el “Simón Bolívar”, localizado en el campamento de Smara. Construido en 2011 con fondos del gobierno venezolano de Hugo Chávez, el gobierno cubano es el responsable de su dotación, estando formado el claustro por profesorado mayoritariamente cubano, e impartiéndose las enseñanzas básicamente en español. Según me comentó el director, el alumnado que supera el nivel preuniversitario tiene a su disposición una beca para estudiar en La Habana una carrera universitaria.
Quienes, por el contrario, se trasladen a Argelia para proseguir sus estudios, estarán obligados a hacerlo en francés, y la embajada francesa en Argel está financiando un proyecto de aprendizaje de este idioma en los campamentos saharauis a través de una ONG italiana.
¿Y España? ¿Qué han venido haciendo nuestros sucesivos Gobiernos para apoyar el español en los campamentos? Pues triste y vergonzosamente, nada en absoluto. El Instituto Cervantes está presente en 88 ciudades de 45 países, incluidos seis centros en Marruecos, pero no tiene delegación en el Sahara ocupado ni en los campamentos de Tinduf. Sólo desde el miedo a “incomodar” a Rabat se puede entender semejante dejación de funciones de un organismo creado para “promover y difundir el español, así como para atender al patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad hispanohablante”.
Lo explicó claramente el presidente Ghali en la recepción que nos ofreció, cuando vino a decir que los saharauis ven en el idioma español un rasgo distintivo de su país, rodeado de naciones francófonas; además, constituye un vínculo muy fuerte y un vehículo de comunicación no sólo con España, sino con las repúblicas iberoamericanas, muchas de las cuales reconocen a la RASD. Y en voz alta se preguntaba: “¿Qué diría Cervantes de esta situación?”.
Con su inacción y su ineptitud, España está favoreciendo que nuestro idioma desaparezca de un país que, junto a Guinea Ecuatorial, es el único africano que lo reconoce en su Constitución como lengua oficial. Muchos saharauis que lo aprendieron durante la presencia española en el territorio han fallecido, otros lo han olvidado, algunas personas lo cambiarán por el francés cuando se desplacen a estudiar a Argelia...
También en esta batalla por la supervivencia el Programa “Vacaciones en paz” juega un papel beneficioso. Los miles de niños y niñas saharauis que han pasado veranos en España han aprendido nuestro idioma o han mejorado su nivel de conocimiento del mismo. Por eso es tan importante la reanudación de los viajes y estancias, después de dos años suspendidos por el covid.
Las iniciativas solidarias aquí esbozadas, nacidas de una sociedad mayoritariamente comprometida como la española, no eximen a nuestro Gobierno de sus responsabilidades como potencia administradora de derecho y como antigua metrópoli colonizadora. Sin embargo, la dejación de responsabilidades parece evidente:
Cuando se habla de defender los derechos humanos allí donde sean vulnerados y se envían armas para frenar las atrocidades de Putin, pero se calla ante los crímenes y violaciones cometidos por Marruecos sobre hombres y mujeres saharauis, se es sumamente discriminatorio e injusto.
Cuando, por estar su país en guerra, se concede en veinticuatro horas un permiso de residencia y de trabajo a una persona ucraniana que se encuentre en situación irregular en España, pero no se hace lo mismo con los saharauis que huyen del exterminio marroquí, se es sumamente discriminatorio e injusto.
Cuando se da a los sefardíes descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV la nacionalidad española, pero se exigen a los saharauis diez años de residencia legal para concedérsela, se es sumamente discriminatorio e injusto.
Cuando no se apoya la enseñanza del español en un territorio que fue primero colonia y luego provincia española hasta su vil entrega a Marruecos y Mauritania, y se deja languidecer la cultura española en un pueblo que se siente orgulloso de ella, se demuestra una ignorancia supina e imperdonable.
José Ignacio Algueró Cuervo.













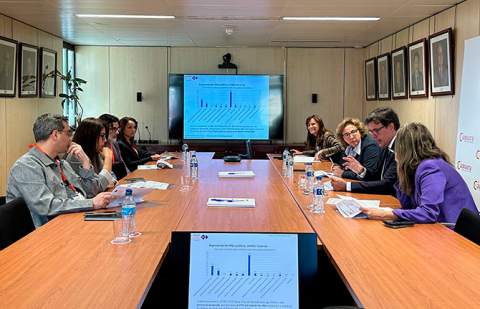

Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.208